Destacamos
 México, DF. Septiembre 16.- La historia mexicana es el recuento de las sucesivas crisis por las cuales ha atravesado el país incluso desde antes de su misma fundación. Esa historia es también la de la invención de la mexicanidad: su construcción artificial por medio de estereotipos propalados por los regímenes del nacionalismo revolucionario y de antiguos mitos de raigambre colonial. Lugares comunes arropados desde el Estado que no solamente lastran el crecimiento del país, sino que lo mantienen en un lastimoso impasse. Aquí, una breve revisión de algunos de los principales mitos de una “mexicanidad” celebrada por propios y extraños.
México, DF. Septiembre 16.- La historia mexicana es el recuento de las sucesivas crisis por las cuales ha atravesado el país incluso desde antes de su misma fundación. Esa historia es también la de la invención de la mexicanidad: su construcción artificial por medio de estereotipos propalados por los regímenes del nacionalismo revolucionario y de antiguos mitos de raigambre colonial. Lugares comunes arropados desde el Estado que no solamente lastran el crecimiento del país, sino que lo mantienen en un lastimoso impasse. Aquí, una breve revisión de algunos de los principales mitos de una “mexicanidad” celebrada por propios y extraños.El mexicano no es como lo pintan
El indio tumbado a la sombra del cacto, el macho alburero y fanfarrón y la hembra de abnegación casi musulmana, el pambolero chovinista y el burócrata altanero con el público pero servil con el jefazo. La propensión a la melancolía, al relajo y a la holganza; la devoción a la Virgencita y a la madre casi santa. Éstos parecieran ser, a primera vista, los trazos estereotípicos que pintan al “mexicano”. Sin embargo, difícilmente puede pensarse en un denominador común para los habitantes del territorio que se extiende de Tijuana —y más allá— a Cancún, del río Bravo al Usumacinta. Es decir: las diferentes etnias indígenas —de usos y costumbres más virreinales que prehispánicos—, los variopintos pobladores de la costa y de la sierra, los del sureste, los del norte, los del Altiplano, los del Bajío, los exilados, los inmigrantes, los profesionistas, los universitarios —y los del Poli, diría Pérez Prado—, los burócratas, los obreros, los campesinos, los desempleados, los pudientes, las clases medias-altas-y-bajas, los marginados, los narcotraficantes y los adherentes, entre todos ellos, a las más encontradas tradiciones, ideologías, cultos, tendencias, modas, subculturas y parafilias... del indio al cholo, del campesino al metrosexual. Toda la gama de matices imaginable en el planeta. Imposible una sola “identidad” para cien millones de habitantes.
¿Existe “lo mexicano”? Artaud buscaba el “alma mexicana” en los indios, pero nunca la encontró. Como sea, de la cuestión del “carácter del mexicano” se han ocupado poetas, escritores, filósofos y antropólogos desde hace más de un siglo, como Ezequiel Chávez en su “Ensayo sobre los rasgos distintivos de la sensibilidad como factor del carácter del mexicano” (1900) y Samuel Ramos en El perfil del hombre y la cultura en México (1934). Ramos llama al “despertar de la conciencia del yo nacional” que “se logrará mediante un análisis crítico-psicológico del ser del mexicano”, pues “El mexicano no es inferior, se siente inferior”. (También las “mujeres y mestizas que tienen culpa por tener que procrear más ’sufridos mestizos’, dada la idea de inferioridad que el mestizo tiene sobre sí mismo”, dice Juana Armanda Alegría, “continúan sintiéndose terriblemente pecadoras, traidoras como Malinche y merecedoras de todo insulto y mal trato y se empeñan en expiar su culpa en el sufrimiento y la abnegación” [Psicología de las mexicanas, 1974]). Ramos reniega tanto de la exageración nacionalista como de los afanes europeizantes y sentencia: “Se tiene o se tendrá la cultura que determine la vocación de la raza, la fatalidad histórica”.
Andrés Molina Enríquez, en Los grandes problemas nacionales (1909), concebía la historia patria como resultado de la lucha entre indios, mestizos y criollos y proponía el mestizaje total como premisa para resolverlos, en oposición a algunos fieros liberales de mediados del siglo XIX que sugerían el exterminio. Otros, como José María Luis Mora, dice Laura Baca Olamendi, “creían que el indio era inferior al blanco y por ello era partidario de promover la inmigración de europeos para lograr su fusión biológica y cultural a la nueva nación mexicana” (“Racismo”, Léxico de la política, 2000). Con todo, un indio zapoteca ascendió en esa época a la presidencia de la República y, como nos lo recuerda Luis González de Alba, “implantó el liberalismo económico y trajo un aire de modernidad a un país regido por leyes y costumbres medievales” (“Juárez, el panista”, Milenio, 24-08-2009)
La virgen que no se apareció
“La oposición al culto del Tepeyac fue encabezada por los franciscanos evangelizadores”, dice Luis González de Alba, autor, entre muchos otros libros, de Las mentiras de mis maestros (2002), que debería ser un texto obligado en la primaria. “Como allí había estado el santuario de la diosa Tonantzin, todos vieron con recelo el súbito fervor por una imagen que ’hacía milagros’, si bien durante todo el siglo XVI nadie jamás dijo que se hubiera aparecido” (Milenio, 27-07-2009). En el catecismo Regla Cristiana fray Juan de Zumárraga pregunta: “¿Por qué ya no ocurren milagros?”. “Porque piensa el Redentor del Mundo que ya no son menester”, respondió. “Cuando el católico y piadoso historiador Joaquín García Icazbalceta”, prosigue González de Alba, “descubrió el catecismo hace unos 120 años, se quedó estupefacto: ’¿Cómo decía eso el que había presenciado tan gran milagro?’ La respuesta es sencilla: no vio nada. Y, aún peor, le molestaba mucho que los indios atribuyeran milagros a una imagen de la Virgen”.
En 1570 fray Bernardino de Sahagún “fue más allá y llamó a esa devoción ’invención satánica’: no era casualidad que los ’milagros’ ocurrieran donde había sido venerado un ídolo pagano”. Con tantos templos dedicados a la Virgen era muy sospechoso que los indios prefirieran ir desde muy lejos al Tepeyac. “En 1556, fray Francisco de Bustamante había denunciado que el segundo obispo de México, el agustino Montúfar, permitía a los indios el culto a la imagen del Tepeyac”, continúa González de Alba. “Se refirió a los muchos trabajos pasados por los evangelizadores para que los indios entendieran que sus imágenes eran de piedra y palo, ’y venir ahora a decirles a los naturales que una imagen pintada ayer por un indio llamado Marcos (Cipac de Aquino) hace milagros es sembrar gran confusión y destruir lo bueno que se había plantado’”.
González de Alba preguntó a Guillermo Schulenburg, recientemente fallecido, por “la contradicción entre ser abad de la Basílica y no creer en las apariciones, ni menos en el origen divino de la imagen”, a lo que respondió que “era correcto en cuanto culto a Nuestra Señora la Madre de Dios, Santa María de Guadalupe. Pero nadie debía olvidar que era María, y por eso no hubo sermón en el que no la llamara María de Guadalupe”. Schulenburg añadió que “no había prueba alguna de la existencia de Juan Diego”. “Schulenburg no hizo sino seguir la norma católica que va de fray Juan de Zumárraga, quien pidió no creer en milagros; fray Antonio de Huete, que pidió no llamarla de Guadalupe, sino de Tepeaquilla; fray Francisco de Bustamante y su sermón contra los milagros de una imagen pintada [...], y la maravillosa hipótesis de uno de nuestros héroes preindependentistas: el gran fray Servando Teresa de Mier, quien arruinó la fiesta, en plena Catedral, lanzando la idea de que las apariciones habían sido un auto sacramental escrito para un cumpleaños de Zumárraga... el texto se quedó por allí, lo encontró Miguel Sánchez un siglo después y tuvimos milagro para siglos”.
El mexicano en su laberinto
El crítico literario Anthony Stanton escribe: “Obra canónica, El laberinto de la soledad (1950) es también una de las primeras reflexiones sistemáticas sobre lo que constituye el canon de la cultura mexicana: aquí me refiero no sólo al canon literario, artístico e intelectual sino también al canon histórico, mítico, político, social y popular” (“El laberinto de la soledad y la apertura del canon”, 2005). Según Paz, la invasión española arrancó al mexicano primigenio de la Edad de Oro, el paraíso mesoamericano —el cual nunca existió—, por ello el mexicano no ha superado su condición de pueblo agraviado. El complejo de la Malinche, la madre violada, sella su temperamento ambiguo, receloso y festivo, cortés y reservado.
Para Paz el indígena es “la porción más antigua, estable y duradera de nuestra nación”, en tanto que el pachuco —ese transterrado— se sitúa en el otro extremo de lo mexicano. El poeta entiende al mexicano en oposición al extraño, pero se resiste a creer que las diferencias entre mexicanos y estadunidenses se deban a que “ellos nacieron en la Democracia, el Capitalismo y la Revolución Industrial y nosotros en la Contrarreforma, el Monopolio y el Feudalismo. Por más profunda y determinante que sea la influencia del sistema de producción en la creación de la cultura, me rehúso a creer que bastará con que poseamos una industria pesada y vivamos libres de todo imperialismo económico para que desaparezcan nuestras diferencias (más bien espero lo contrario y en esa posibilidad veo una de las grandezas de la Revolución)”. Una grandeza que no tuvo, ataja Roger Bartra en La jaula de la melancolía (1987): “El nacionalismo desencadenado por la Revolución mexicana —en un trágico retorno al positivismo decimonónico— cree que las ruedas del Progreso y de la Historia se han puesto a rodar hacia un futuro nacional de bienestar”. Algo que también había advertido John Womack, quien escribe al comienzo de Zapata and the Mexican Revolution (1969): “… es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una revolución”. Hasta Paz, “la búsqueda de lo mexicano”, apunta José María Espinasa, “nace con una función contradictoria: legitimar el nacionalismo triunfante que emerge de la Revolución y, a la vez, decodifica —al reflexionar sobre ella— esa imagen preparada expresamente para coincidir con el discurso, no con la realidad” (“Roger Bartra, gramática de la melancolía”, Fractal, número 18, 2000).
Del relajo a la melancolía
En Fenomenología del relajo (1966) Portilla intenta comprender “esa forma de burla colectiva, reiterada y a veces estruendosa que surge esporádicamente en la vida diaria de nuestro país”; el relajo es “la suspensión de la seriedad frente a un valor propuesto a un grupo de personas”. Lejos de ser una apología, Portilla proponía “abordar el asunto, no tanto por una farisaica voluntad de prevenir a los jóvenes contra los peligros de la falta de seriedad, sino por el deseo de comprender un tema que está vivo en nuestra comunidad y, por decirlo así, sacar la filosofía a la calle (que es su lugar natural) despojándola en lo posible de la cáscara ’técnica’ que a veces la encubre”. “La filosofía”, creía el filósofo del grupo Hiperión, “en la medida en que es un ’logos’ sobre el hombre, realiza una función educadora y liberadora”.
El primer autor que revisa críticamente los estudios sobre lo mexicano es el antropólogo y sociólogo Roger Bartra. En La jaula de la melancolía establece un símil entre el ajolote —ese anfibio que no es plenamente acuático pero tampoco del todo terrestre— y el mexicano, agazapado entre lo moderno y lo primitivo. Lo “mexicano” es una construcción ficticia, lugares comunes moldeados por la cultura oficial y que ya circulaban desde la Colonia. La indiferencia ante la muerte, el parsimonioso transcurrir del tiempo campirano, la pureza del alma mexicana, la tristeza y la fatalidad son idealizaciones ingenuas de pensadores locales y europeos que miran con horror la industrialización y el progreso y llegan a creer que para el indio o el campesino los conceptos de vida, tiempo y muerte son poéticos y etéreos. Una identidad falsa a la que Bartra desmonta y de la que Paz, de acuerdo con Espinasa, “tenía necesidad para articular su discurso”.
A poco más de 20 años de La jaula de la melancolía Bartra recapitula: “Sigo pensando que caractericé acertadamente el mundo cultural que animó la dictadura revolucionaria nacionalista. Sin embargo, mi estudio cada vez más (por suerte) parece una reflexión histórica y una anatomía de la identidad en los tiempos del autoritarismo priista. Y es cada vez menos un estudio sobre la realidad actual. Pero el fortalecimiento del priismo convierte a mi libro en un texto pertinente para entender la cultura política mexicana de hoy. Inevitablemente me pregunto: ¿vivimos todavía dentro de la jaula de la identidad nacional y por ello hay un retorno del PRI? ¿El priismo es un símbolo del peligro de que permanezcamos encerrados en la jaula? Yo creo que sí”.
Al parecer, el nacionalismo revolucionario sigue teniendo fuerza y el Estado se ha vuelto más despótico. ¿Ves señales en la sociedad de que esto pueda cambiar? ¿Hacia dónde crees que se dirige este país?
“El nacionalismo revolucionario se ha debilitado mucho y ello explica que haya podido llegar la democracia”, responde. “Pero no ha desaparecido y sigue siendo invocado tanto por la derecha como por la izquierda. Esto es un signo de la falta de modernidad en la derecha y en la izquierda. No creo que tengamos un Estado más despótico que el que teníamos durante el antiguo régimen. Es un Estado presidencialista muy desgastado y dotado de estructuras inadecuadas y caducas. En cuanto a la última pregunta, creo que el país no se dirige a ningún lado: está parado. Vivimos una terrible parálisis política. Sin embargo, creo que las nuevas generaciones siguen su camino sin darse cuenta demasiado de que están dejando atrás los espacios de una cultura política caduca. Hay una gran despolitización y debemos tratar de ver qué es lo que se oculta detrás de las nuevas actitudes”.
Medio tiempo: ¿De veras dios es redondo?
A pesar de los desmanes de las turbas futboleras que encarnan el patrioterismo —exaltado por Televisa y TV Azteca– contra la amenaza extranjera —sobre todo rubia y angloparlante—, Héctor Villarreal hace ver que el futbol parece no tener la importancia desmesurada que se le da en los medios: “Si consideramos la asistencia a estadios en partidos de primera división, en la mayor parte de los juegos no se llenan los estadios, ni siquiera de los equipos con más aficionados. Las telenovelas tienen más rating que el futbol. Pocos partidos se transmiten en cadena nacional y en algunas regiones son más populares el beisbol y el basquetbol. La Selección Nacional pocas veces es capaz de llenar el Estadio Azteca. Además, hay que considerar que la práctica, la asistencia a estadios y la audiencia televisiva es casi exclusivamente masculina, no le interesa a casi la mitad de la población”. Añade que, “como espectáculo, guarda una estructura narrativa previsible, pero conserva un mínimo de incertidumbre y suspenso en el que intervienen el azar, el error, la hazaña, el sacrificio, la trampa, la astucia... En torno a los equipos se motivan procesos de identificación o marcadores de identidad y pertenencia (…) La importancia del futbol”, continúa Villarreal, “está muy ligada a que la televisión —abierta, sobre todo— es el medio para el consumo cultural más importante en el país; los programas televisivos relativos a futbol son para el público masculino como los de espectáculos para el femenino, y le dan la oportunidad de volverse especialista en el tema con relativa facilidad, es un entretenimiento seguro para el fin de semana, un terreno en el que se siente cómodo por sus conocimientos”. ¿Y la Selección Nacional? “Es lo peor del futbol en México. En lo individual hay futbolistas que pueden competir bien en las ligas europeas más importantes. Y en cuanto a clubes ha habido buenos resultados en torneos o encuentros amistosos. No hay que olvidar el Campeonato Mundial de una selección juvenil. El nivel que se muestra en la liga es malo en promedio, pero en la liguilla se ven partidos que llegan a ser de muy buen nivel”.
La revolución, el petróleo, el pueblo bueno
En el 2000 un panista bronco y lenguaraz llegó a la presidencia con la promesa de aplastar a las alimañas que lo antecedieron. El nacionalismo revolucionario parecía ver sus últimos días —ya en 1997 el PRI había perdido la mayoría en la Cámara de Diputados—, pero Vicente Fox dejó intactas las estructuras corporativas que habían sostenido al Estado priista durante largas décadas. Sin embargo, “la herencia más duradera del régimen no era una organización, sino una mentalidad”, escribe el analista Macario Schettino. “El régimen se había hundido, pero la mitología que construyó para legitimarse seguía ahí, y no sólo en el PRI, (también) en los sindicatos y organizaciones campesinas creados alrededor de él. El nacionalismo revolucionario seguía en 1997 tan fuerte como siempre, refugiado en ese ’pequeño priista que todos tenemos dentro’, según frase afortunada de Carlos Castillo Peraza” (Cien años de confusión. México en el siglo XX, 2007). Por ello, dice Schettino, “la transición política en México ha sido tan larga y compleja, porque no se trataba de sustituir a un gobierno autoritario cualquiera, sino a uno que había construido una explicación compleja, total, de la existencia de México, para legitimarse”.
La Revolución no fue un proceso continuo y uniforme. Según Schettino, “es una construcción cultural que toma los hechos históricos y les da un sentido, pero que no se corresponde con ellos”. Cuando en 1934 Lázaro Cárdenas asume la presidencia crea “un régimen político nuevo que sustituye al liberalismo autoritario de Juárez, Díaz, Obregón y Calles”, lo cual “le da un sentido de continuidad a movimientos totalmente dispares. Interpretamos los hechos ocurridos entre 1910 y 1938 no con base en ellos mismos, sino partiendo de un resultado final”. Cárdenas es el creador del nacionalismo revolucionario. “Pero el régimen no es sólo simbólico”, dice Schettino, “es también una estructura política que reproduce el edificio social de la época colonial en el ropaje nuevo del corporativismo”. Una estructura que “le da solidez al régimen, puesto que es compatible con una cultura política autoritaria, orgánica, estamental, que los mexicanos aprendieron y desarrollaron durante los dos siglos y medio de la dominación Habsburgo”. No sólo eso: “En este sentido, el régimen revolucionario es un retroceso frente al liberalismo autoritario. Lo es porque la sociedad regresa a una estructura de corte premoderno sin recibir a cambio ningún avance político”.
El nuevo sistema copia a los regímenes autoritarios de la Italia fascista y de la Unión Soviética “la incorporación vertical de sectores en corporaciones (y) el uso selectivo de represión y negociación” (Sara Schatz, en Schettino), y se consolida al extender los derechos sociales (salario mínimo, sindicatos) sobre los derechos civiles y políticos, domesticar el movimiento laboral e imponer la ideología revolucionaria. “Es esta ideología legitimadora la que se mantiene a pesar de la caída del régimen”, dice Schettino. Y es también la que explica el mito de “nuestro petróleo” y el tabú —compartido por priistas y perredistas— de la inversión privada nacional y extranjera en Pemex (un tabú inexistente en Cuba y Venezuela). Sobre ésta y otras taras apunta González de Alba: “Una gran proporción de los mexicanos se cree el cuento gobiernista de que ’el petróleo es nuestro’ y por eso Pemex debe irse a Texas cuando abre una refinería con capital privado para dar empleo a texanos; no logra entender que si el IVA pasa de 15 por ciento a 10 generalizado significa que baja, no que sube. Mexicanos encuestados se oponen a la competencia en la producción de energía, aunque disfrutan de un servicio telefónico que, con ser malo, es inmensamente superior al que nos ofrecía la burocracia cuando los teléfonos eran ’nuestros’. Como Frida a su silla de ruedas, siguen asidos a las muletas de la ideología escolar impuesta por los gobiernos desde 1917, porque no se han desembarazado de Frida, Diego, el muralismo y nuestro glorioso pasado... de edad de piedra” (“Al carajo con Frida”, Milenio, 04-06-2007).
El nacionalismo revolucionario mantiene aún una poderosa influencia y es el causante de fenómenos como el surgimiento de Andrés Manuel López Obrador y su programa echeverrista, por ejemplo, así como la creación de la noción del “pueblo bueno”, el que votó por él y el que sigue apoyando su movimiento. De esa misma noción se vale ahora ese Frankenstein político conocido como Juanito para validar su decisión de quedarse al frente de la delegación Iztapalapa y no cumplir el acuerdo con López Obrador. (La cosecha de caudillos nunca se acaba).
Del retro al post al neomexicano
Con La increíble hazaña de ser mexicano —libro de próxima aparición en Planeta— el escritor tijuanense Heriberto Yépez irritará a muchos por su tono imperioso, aunque didáctico, y sus frases fulminantes. Con una perspectiva psicohistórica, Yépez alega que el “mexicano ya es una identidad caduca. El mexicano, como tal, ya no existe, y quien ahora se crea mexicano en realidad está interpretando un papel imposible, un personaje de antaño. Ser mexicano es interpretar un refrito, eso es ser un ’retromexicano’, como Carlitos Espejel jugando a ser Cantinflas de nuevo. El mexicano ya es tan sólo un simulacro”. Lo que ahora existe, continúa el autor de Al otro lado, “sin saberlo, es un ’post-mexicano’, ya no construido por lo español y lo indígena sino sobre todo por lo global, de modo que la idea del mestizo ya es solamente un mito”. El tercer elemento en la conformación de una nueva mexicanidad lo ha aportado la cultura estadunidense desde hace varias décadas, pero, advierte, “lo que se está mezclando son principalmente fragmentos reaccionarios de identidades de por sí autoritarias”. Mayra Luna ejemplifica esta condición en la persona de Carlos Monsiváis: “El escritor más mexicano de nuestro tiempo proviene de una familia protestante, creció leyendo a John Bunyan, usa chamarra de Levi’s en sus apariciones públicas y no entiende de futbol”, además de haberse formado intelectualmente por autores extranjeros, mayormente angloparlantes (“Lo marginal en el centro”, La conciencia imprescindible, 2009), aunque, recuerda Yépez, en su momento se burló de los “jipitecas” y, “como el resto de la población, hay una parte de él que está enamorada de lo retromexicano”. En La increíble hazaña... Yépez analiza los defectos específicos que posee el “mexicano” y la manera en que su ser es atrofiado por ellos, y cómo eso se relaciona con la inseguridad, el narcotráfico, la crisis económica, lo prehispánico y la actualidad.
Otra vez al túnel del tiempo
El PRI perdió el poder hace nueve años y es muy posible que lo recupere en el 2012 debido a la ineficiencia y el carácter pusilánime de los gobiernos panistas, pero también porque la ideología nacionalista revolucionaria sigue prevaleciendo en el imaginario de millones de habitantes en el país, que festejarán con serpentinas, matracas y espantasuegras el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución. Si gana “el PRI del siglo XXI” —el mismo que amenaza con encarcelar a las mujeres que decidan interrumpir el embarazo y que se opone a la inversión extranjera en energéticos— es probable que los mexicanos emprendamos de nuevo un viaje al pasado, como en 1910. Y seguiríamos atrapados en los mismos mitos y atavismos: aprendiendo una historia mitificada en los mismos libros de texto y festejando apoteósicamente los escasos triunfos de la Selección Nacional, pintarrajeado el rostro con los tres colores de una bandera vistosa y sagrada —¡ah, esos gringos, que hasta de calzones la usan!—; entonando el viejo himno nacional, guerrero y anacrónico; viendo la película de siempre, con algunos actores más jóvenes y atractivos y Elba Esther en el papel vitalicio de la bruja maldita. (Retomado de la revista Milenio Semanal)


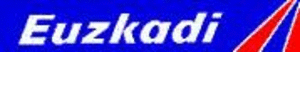

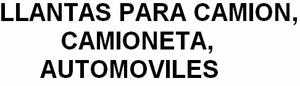







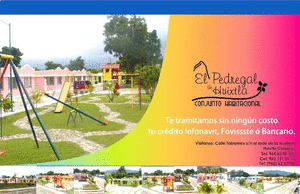


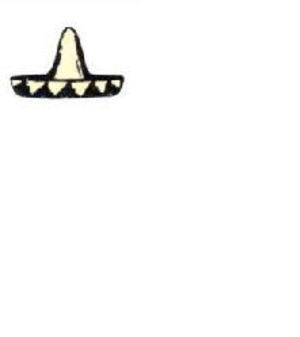
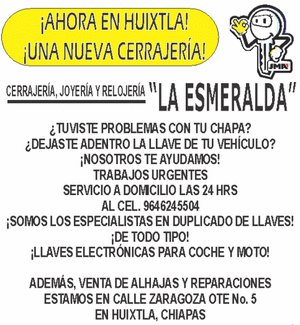
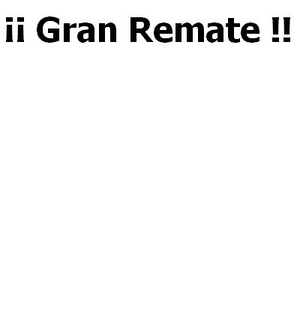




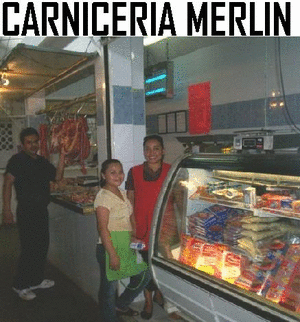
0 comentarios:
Publicar un comentario